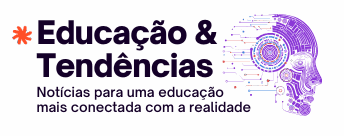Especialistas españoles muestran la importancia de enseñar a niños y jóvenes a identificar la desinformación y usar los medios con responsabilidad
Haga clic aquí y lea la versión en español!
Vivimos en la era de la información. Nunca fue tan fácil acceder a contenidos de todo tipo, en diferentes formatos, a cualquier hora y en cualquier lugar.
Pero, junto con la democratización del acceso, asistimos también a un fenómeno preocupante: la proliferación de las llamadas fake news. Noticias falsas, desinformación deliberada, teorías de la conspiración y manipulación digital se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, con impactos sociales, políticos e incluso sanitarios, como quedó en evidencia durante la pandemia de la Covid-19.
En este escenario, la escuela tiene un papel fundamental: formar ciudadanos capaces de leer críticamente el mundo y distinguir la información de la manipulación. Es ahí donde entra la alfabetización mediática, una competencia que debe desarrollarse desde la educación básica.
La alfabetización tradicional —la capacidad de leer y escribir— ya no basta para preparar a niños y jóvenes frente a los desafíos contemporáneos. Es necesario ir más allá: enseñar a leer críticamente textos, imágenes, videos y mensajes publicados en los medios tradicionales y, sobre todo, en las redes sociales.
Alfabetización mediática: un conjunto de competencias
La alfabetización mediática consiste precisamente en ese conjunto de habilidades: comprender cómo funcionan los medios, interpretar contenidos, cuestionar fuentes, identificar las intenciones detrás de los mensajes y reflexionar sobre los efectos que estos tienen en la sociedad.
En Brasil, la Base Nacional Común Curricular (BNCC) ya señala la competencia general de cultura digital, que prevé que los estudiantes usen las tecnologías para comunicarse, acceder y producir información y conocimiento de manera crítica, significativa y ética.
Pero el camino aún es largo para que esta directriz se incorpore efectivamente a la práctica pedagógica cotidiana. Muchos docentes todavía no han recibido formación específica para trabajar estas competencias y, en muchas escuelas, el acceso a Internet es precario. Aun así, hay experiencias exitosas que demuestran que es posible —y urgente— comenzar.
“Niños y adolescentes deben desarrollar el pensamiento crítico, que les permita cuestionar la veracidad de los contenidos que consumen. Esto incluye habilidades como verificación de fuentes, comprensión del contexto, diferenciación entre hechos y opiniones, y la capacidad de identificar prejuicios o intenciones detrás de una información. Además, deben aprender a gestionar sus emociones frente a contenidos manipuladores, así como reflexionar sobre el impacto que tiene compartir informaciones falsas o sensacionalistas”, destaca Carmen Marta Lazo, vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional y catedrática en la Universidad de Zaragoza, España, e investigadora principal del Grupo GICID (Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital) de la misma universidad.
Por su parte, Jose Antonio Gabelas Barroso, profesor titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad, investigador también en la Universidad de Zaragoza y cofundador del Grupo GICID, refuerza que primero es necesario distinguir entre niños y adolescentes y orientar un trabajo efectivo.
“Con los niños, se puede trabajar de una manera más planificada y eficaz el campo de la prevención frente al uso abusivo o inadecuado de la tecnología. Con los adolescentes ya nos enfrentamos a ciertos malos hábitos que es necesario abordar. Cuando hablo de prevención, no me refiero solo a evitar conductas de riesgo (bullying, dependencias, trastornos de atención, posibles alienaciones, consumo acrítico), sino también a la promoción de la salud. Es decir, un plan de alfabetización mediática debe contemplar el bienestar integral del menor y del usuario”.
Actividades estratégicas desde la educación básica
Entre las estrategias que pueden adoptarse desde la educación básica están, por ejemplo, actividades de análisis crítico de titulares, comparación de noticias en diferentes medios sobre un mismo hecho, debates sobre la influencia de los algoritmos de las redes sociales, ejercicios de verificación de hechos basados en sitios especializados e incluso proyectos de producción mediática por parte de los propios estudiantes.
Cuando los alumnos crean blogs, videos, pódcast o memes, por ejemplo, comprenden los mecanismos de construcción de mensajes y se vuelven más atentos a los que reciben.
Además del desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática también promueve valores esenciales para la convivencia democrática, como el respeto al otro, la empatía y la ética.
Después de todo, una de las consecuencias más nocivas de las fake news es el estímulo al odio y la intolerancia. Enseñar a niños y adolescentes a comprobar informaciones antes de compartirlas y a pensar en las consecuencias de sus publicaciones también es formar ciudadanos responsables.
“El fomento de la actitud crítica, que es mucho más que el pensamiento crítico, pues abarca a toda la persona, no solo su razonamiento, necesita un enfoque de alfabetización multiperspectiva. Es decir, que comprenda la tecnología, sus medios, pantallas y redes como objeto de análisis y estudio, como herramienta o instrumento de aprendizaje y como espacio de expresión y comunicación colaborativa. Este enfoque triple funciona de manera simultánea, no lineal, conectiva y lúdica”, orienta José.
Carmen añade que la alfabetización mediática no depende exclusivamente de la tecnología.
“Incluso en contextos con recursos limitados, es posible trabajar con noticias impresas, debates, análisis de textos y actividades comparativas. Por ejemplo, pedir a los alumnos que comparen titulares sobre un mismo hecho, que analicen cómo una imagen puede cambiar la percepción de una noticia, o que simulen la redacción de noticias con diferentes enfoques. El uso de juegos de rol, donde los alumnos asumen el papel de periodistas, editores o verificadores, también es muy eficaz para incentivar una mirada crítica”, enfatiza la vicerrectora.
La crucial importancia de la familia
Otro punto importante es involucrar a las familias en este proceso. Padres y tutores también necesitan ser conscientes de la importancia de la educación mediática y orientarse para dialogar con los hijos sobre el uso consciente de los medios digitales.
Después de todo, muchas veces, las fake news circulan justamente en los grupos familiares, reforzando prejuicios y desinformación.
“El papel de las familias es fundamental. Los niños aprenden observando y dialogando, por eso, el ambiente en casa debe incentivar la curiosidad, el cuestionamiento y la conversación reflexiva. Padres y cuidadores no necesitan ser especialistas en medios, pero pueden acompañar a sus hijos preguntando, por ejemplo: ¿quién dice eso? ¿por qué lo dices? ¿de dónde lo sacaste? También pueden compartir contenidos de calidad, modelar un uso responsable de las redes sociales y estar atentos a lo que consumen y comparten en casa, ya que su comportamiento es una referencia”, enseña Carmen.
Según Gabelas, que también es coautor del libro La invasión del algoritmo, esta participación es aún más fundamental en las etapas iniciales, ya que los niños aprenden el lenguaje escuchando y dialogando con sus padres. Y subraya la necesidad de una mirada afinada hacia la tecnología.
“Niños y adolescentes necesitan aprender comportamientos saludables y responsables frente a las pantallas, a partir del ejemplo de los padres. La pauta que deben marcar las familias para una dieta digital es necesaria para evitar posteriores comportamientos de riesgo. La actitud crítica, siempre con la duda metódica, es la forma de estar preparados para no ser confundidos por las fake news. Uno de los aspectos esenciales es poner el foco en las consecuencias del uso y mal uso de la IA, considerando que los algoritmos son cajas negras que hay que descifrar y abrir para ser ciudadanos conscientes, críticos y participativos”.
Ejemplos de países que ya incluyeron la alfabetización mediática en sus rutinas escolares
Países como España, Finlandia, Canadá y Australia ya han avanzado bastante en la inclusión de la alfabetización mediática como política pública educativa.
En Brasil, iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, universidades y algunas redes de enseñanza ya empiezan a dar frutos, pero se necesita más inversión, capacitación docente y políticas articuladas entre educación, comunicación y cultura.
“El Brasil es la cuna de la educomunicación, cuenta con el privilegio de los fundamentos que construyó Paulo Freire y con una universidad que ofrece un grado en educomunicación. Tuvimos la oportunidad de compartir una conferencia en la Universidad de São Paulo y experimentar la enorme sensibilidad frente a este tema. Gran parte de América Latina dispone de experiencias significativas, desde redes de radio local hasta proyectos y programas de alfabetización mediática, que son plataformas para fomentar la ciudadanía crítica frente al poder de los Estados y del mercado”, relata José.
Carmen cita como ejemplo un programa en su país natal, España, que ha dado resultados efectivos.
“Un ejemplo notable que puedo citar es el proyecto de alfabetización mediática del modelo de Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC) utilizado en varios centros educativos de Aragón (España) para enseñar a los alumnos a analizar medios de comunicación, identificar desinformación y comprender el papel del periodismo en la democracia. Como resultado de la implementación de este proyecto, se demostró que, con buenos recursos pedagógicos, es posible transformar la forma en que niños y jóvenes interactúan con los medios”, explica.
José también menciona acciones que realizan en todo el mundo desde el grupo GICID, referencia en España en la promoción y difusión de la alfabetización mediática.
“Tenemos la plataforma Factor Relacional, que funciona como un diario y refleja los proyectos y experiencias que realizamos. Carmen y yo, en los dos últimos años, organizamos once congresos internacionales en este sentido, incorporando la IA generativa. En octubre tendremos la IV jornada de La hora de la verdad, donde la desinformación es el foco de análisis y trabajo”.
Aún hay muchos desafíos, pero también cómo superarlos
No basta combatir las fake news con verificaciones puntuales o con censura; es necesario crear una nueva cultura de consumo consciente de la información, y eso se hace con educación.
Comenzar temprano, en la educación básica, es la mejor estrategia para garantizar que las próximas generaciones estén mejor preparadas para lidiar con la avalancha de información que enfrentan a diario.
José Gabelas señala que entre las adversidades para implementar la alfabetización mediática están lograr un pacto de Estado en cada país, entre las distintas instituciones (sociales, educativas, sanitarias), los medios de comunicación, con sus redes y plataformas, y una visión política no cortoplacista.
Carmen complementa enfatizando la necesidad de formación adecuada para los educadores, que necesitan el apoyo irrefutable de los gestores escolares.
“Uno de los principales desafíos es la falta de formación específica de los docentes en esta área, sumada a los currículos escolares que todavía no integran la alfabetización mediática de forma transversal. También existe cierta resistencia institucional y política para promover una ciudadanía más crítica, especialmente en contextos polarizados. Para superar estos obstáculos, es fundamental incluir la alfabetización mediática en los planes de formación docente, promover alianzas entre ministerios, universidades y organizaciones sociales, y demostrar, con evidencia, que una ciudadanía informada y crítica es esencial para fortalecer la democracia”, concluye.
La alfabetización mediática ya no es un lujo ni una “moda” pedagógica: es una necesidad urgente. Es preparar a nuestras niñas, niños y jóvenes para que sean no solo lectores críticos, sino también productores éticos y responsables en el vasto ecosistema informativo en que estamos inmersos.
Combatir las fake news no es solo una cuestión técnica: es un compromiso con la verdad, con la ciudadanía y con la democracia. Y todo esto empieza en la escuela.
Sugerencias de lecturas
La alfabetización mediática, vacuna ante la desinformación en la era de las TRIC – (Carmen Marta-Lazo)
Guia da Educação Midiática (Ana Claudia Ferrari, Mariana Ochs, Daniela Machado)
Manifesto pela educação midiática (David Buckingham, Januária Cristina Alves, José Ignácio Mendes)
Aprendizagem Midiática Informacional (Rogério Joaquim Santana)
Curadoria educacional: práticas pedagógicas para tratar (o excesso de) informação e fake news em sala de aula (Marilene Santana dos Santos Garcia e Wanderlucy Czeszak)
A Educação Midiática (Paulo Migliavacca)

Com 44 anos, Rafael Gmeiner é jornalista especialista em Produção de Conteúdo, especializado em Franquias, CEO da Agência VitalCom, do site Mundo das Franquias e do site Educação & Tendências. Atua há mais de 23 anos, com Jornalismo e Comunicação, tendo passagens por jornais impressos, televisão, rádio e sites. Também, é especialista em Assessoria de Imprensa, segmento em que já atua há quase duas décadas. Além disso, é produtor de conteúdo, em especial para o ambiente online, que requer técnicas de SEO, otimização de textos para melhor posicionamento nos buscadores. Há mais de 10 anos é especializado no setor de Franquias, no qual mantém o seu site de notícias. Além disso, é sócio de uma franqueadora. Entre os seus parceiros e clientes atuais estão a reconhecida jornalista Analice Nicolau; Mônica Lobenschuss, especialista em Growth Hacking, Estratégias de Negócios e Mídias digitais; e a rede de franquia Face Doctor. Rafael também já prestou serviços para o governo da Argentina, com ações específicas no Brasil.